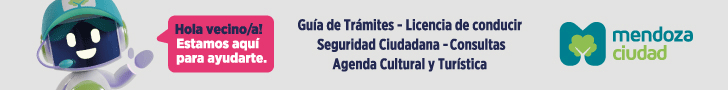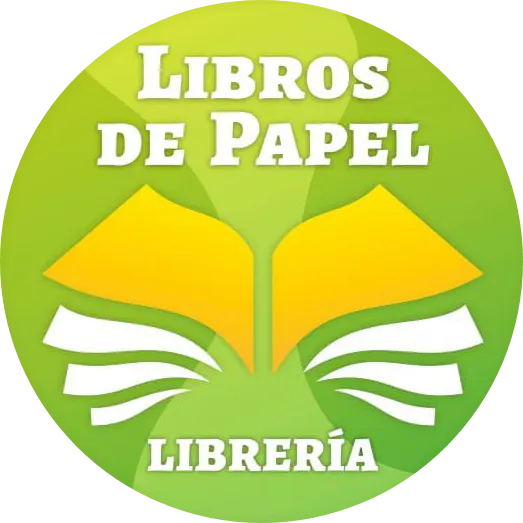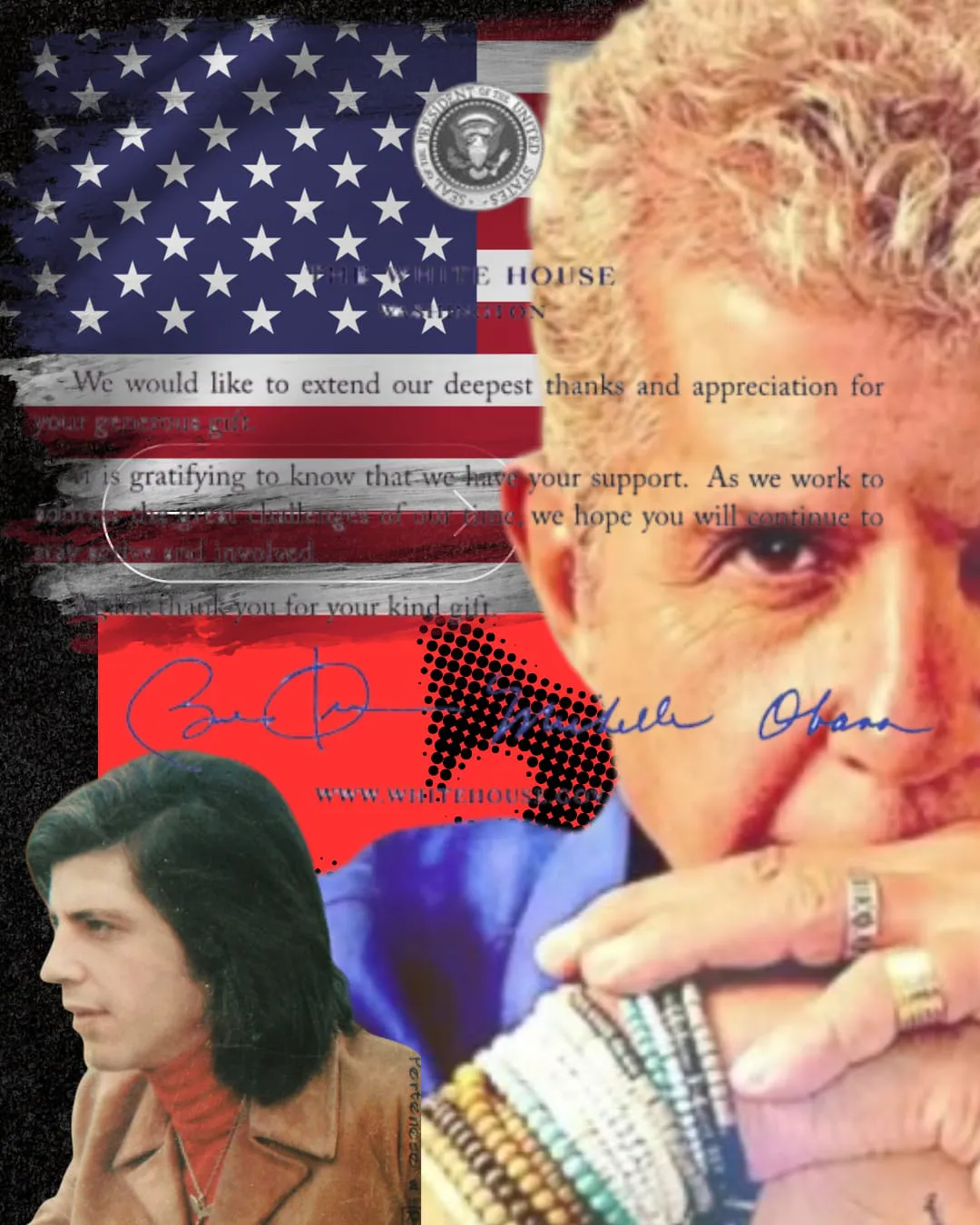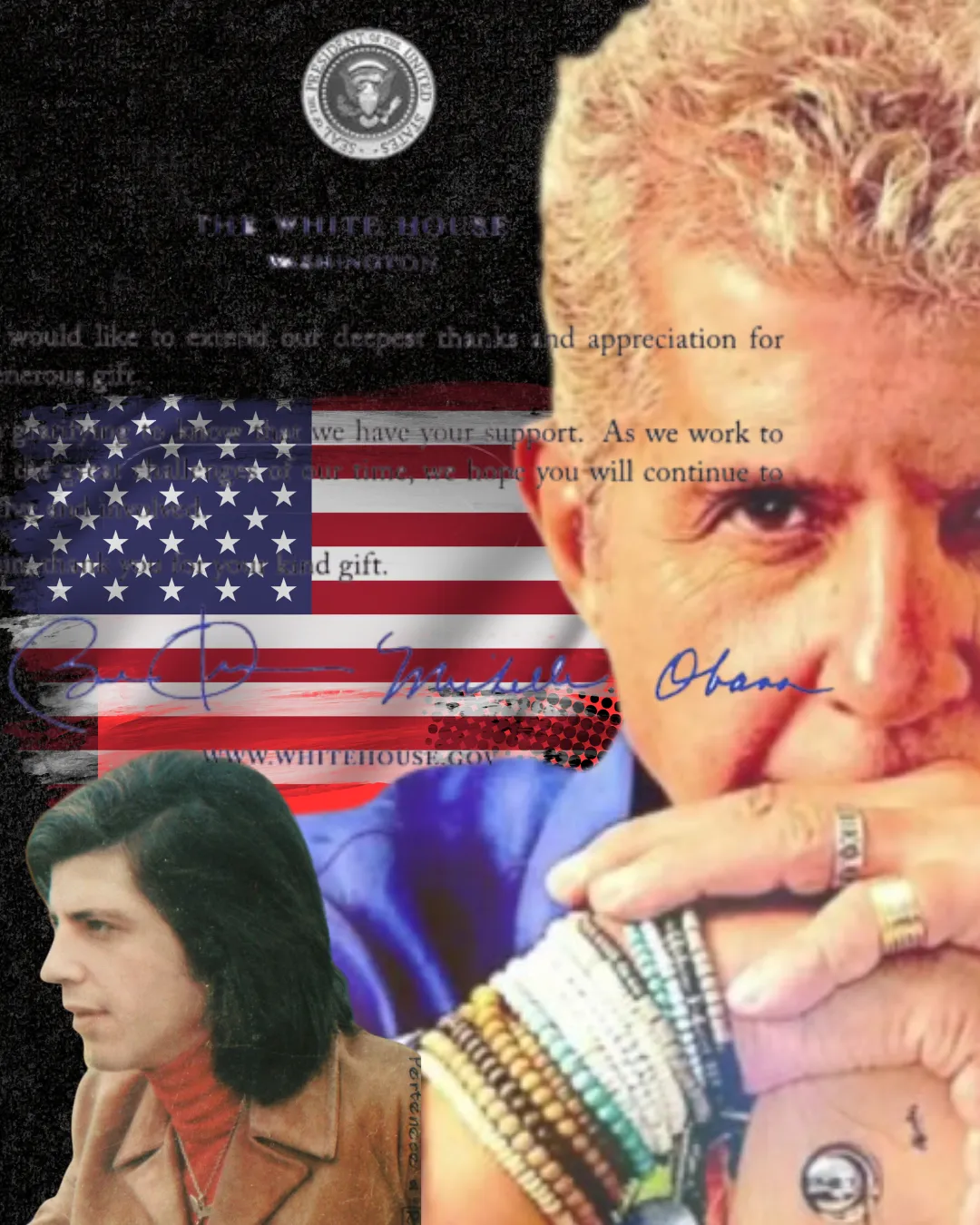Cuando la mente avisa del peligro: morderse las uñas, procrastinar y otras formas de autosabotaje
Las neuronas del cerebro pueden hacernos creer cosas que no existen, se anticipan a nuestras decisiones, se activan selectivamente frente a estímulos visuales e interaccionan entre sí para guardar la información que conforma nuestra memoria. Así lo describen varios libros del neurobiólogo y divulgador Rodrigo Quian Quiroga, actualmente científico de la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados (ICREA) en el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona.